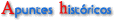
La explotación minera de Borinquen
en el siglo XVI
por Walter A. Cardona Bonet
(c) CopyRight - Prohibido copiar, reproducir
 UANDO PENSAMOS EN LA MINERÍA nos viene a la mente nuestra Isla como una
carente de la misma, y
más aún, que los yacimientos
mineros que existieron
se diezmaron. Bien
indicó el padre José Acosta
a finales del
siglo de la conquista que
el descubrimiento
de depósitos resalta la
prosperidad. Mientras
la extracción sea favorable
el vecindario
florece, pero siendo los
recursos naturales
finitos, la riqueza merma
y el costo operacional
socava así las ganancias.
El poblado, de
tendencia más bien nómada
como San Germán,
al fin y al cabo emigró
hacia nuevos horizontes. UANDO PENSAMOS EN LA MINERÍA nos viene a la mente nuestra Isla como una
carente de la misma, y
más aún, que los yacimientos
mineros que existieron
se diezmaron. Bien
indicó el padre José Acosta
a finales del
siglo de la conquista que
el descubrimiento
de depósitos resalta la
prosperidad. Mientras
la extracción sea favorable
el vecindario
florece, pero siendo los
recursos naturales
finitos, la riqueza merma
y el costo operacional
socava así las ganancias.
El poblado, de
tendencia más bien nómada
como San Germán,
al fin y al cabo emigró
hacia nuevos horizontes.
Los principales minerales
auríferos con potencial
económico son de la forma
de oro nativo asociado
al cuarzo y la plata. De
la variedad de depósitos
existentes, en la Isla
se reconocen los siguientes:
(a) los diseminados, (b)
los tipo vetas o
de nacimiento (“Lode”),
y (c) las concentraciones
mecánicas o aluviales [Cardona
1982, p. 10-18].
De los tres tipos de depósitos,
las concentraciones
y el oro de nacimiento
fueron los más trabajados
por los españoles. El alto
nivel de almacenamiento
en las cercanías de los
cuerpos intrusos
y en los valles rociados
con fragmentos desgastados,
dieron por resultado cinco
zonas de explotación
exhaustiva durante este
siglo. Son estas,
la provincia minera del
Toa, la Sierra de
Caín, Utuado, la Sierra
de Luquillo, y el
Daguao.
La re-expansión española
Durante el siglo 16 nuestra
Isla, llamada
entonces San Juan Bautista,
estuvo dividida
en dos villas: San Germán
y Puerto Rico,
en donde los depósitos
mineros de la primera
eran muy limitados. Pero
una vez la Casa
de Fundición de San Germán
comenzó a operar
en abril de 1513, sus explotaciones
casi
equiparaban las del contrincante
debido a
que las zonas centrales
y costa Este de Puerto
Rico no eran conocidas
como fuentes mineras.
No es hasta después de
la destrucción de
la sublevación indígena
en 1511, que los
españoles ubicados en la
Villa de Puerto
Rico centralizan sus esfuerzos
hacia la exploración
de estos locales.
Los contratiempos en lograr
establecer el
poblado del Daguao a finales
del 1513, retardó
la conquista del oriente
borincano hasta
1517. Sin embargo, a partir
de 1514 se entabló
una serie de ataques marítimos
contra la
resistencia nativa circundante;
se realizan
incursiones militares contra
los caciques
del área Este y cabalgadas
en la región montañosa
de Luquillo y la Cordillera
Central. La enérgica
campaña se extendió por
varios años. Es esta
movilización ofensiva la
que da lugar a los
descubrimientos de vetas
y placeres que mantendrán
a la Villa de Puerto Rico
con el control
del ingreso económico principal
contra el
cual San Germán no podrá
competir, a pesar
de la fluencia de minas
en Utuado y el sector
de Santa Marta.
La relación evidente entre
la pacificación
de la Isla y el descubrimiento
de prospectos
auríferos es reflejada
en el siguiente listado:
- Costa Oeste: (1500) local exacto desconocido, expedición
Vicente Yáñez Pinzón.
- Costa Norte: (1508) Manuatuabón y El Sibuco, sector de
Toa. Localizados
por Juan Ponce de
León.
- Costa Suroeste: (1510) Ríos Duey, In, Inabón, y Horomico
(¿Hoconuco?), Icau.
Todos localizados
en
la Sierra de Caín,
región
San Germán-Sabana
Grande. Explorados
por
Cristóbal de Sotomayor
y sus expedicionarios.
- Costa Oeste: (1510) Río Guaorabo.
- Area Oeste medio:
(1511) Utuado, Yayuya.
Area Central: (1512)
Orocovis; (1513)
Morovis.
- Costa Noreste: (1514) Aymamón (Loíza) y Canóvanas.
- Costa Este: (1515) Humacao y Daguao.
- Area Este central: (1516) Macanea (Caguas-Turabo); Luquillo
y
Yaguella (Humacao). |
Recesión minera
Las mercedes destinadas a aliviar los mineros
consistieron de rebajas
en el tributo y la
introducción de esclavos.
Los favores en
tributo fueron sobre el
oro de nacimiento
y luego se hicieron general
para toda la
minería. En 1520 se reduce
el tributo al
décimo, entre 1547 al 1554
al dozavo y entre
1558 a 1559, entra al veintena
de lo extraído.
Estas concesiones dieron
incentivo al poblado
sangermeño, pero no impidieron
el descenso
drásticamente notable para
la sexta década.
En la década de 1550, las
naos del tráfico
transoceánico recalaban
en la isla de Puerto
Rico para informarse de
la presencia de enemigos,
reabastecerse de agua y
provisiones, y reparar
daños estructurales al
navío, pero hacían
poco trato en ella. La
situación fue tan
precaria que desde agosto
de 1559 hasta mayo
de 1560, no se fundió oro
alguno en la isla.
Cinco años después, en
diciembre se informa
la vacante existente en
la plaza de registro
y escribanía de minas del
país.
La inutilización del San
Germán costero por
parte de enemigos y el
afloro de tempestades
marca la recesión minera.
En 1532 y 1533
las casas de particulares
en Añasco sirvieron
como casas de fundición
y centros operativos
durante el proceso de reclamación
del oro.
Vióse San Germán en tal
apuros que a pesar
de haber obtenido una Real
Cédula para la
reconstrucción de una Casa
de Fundición oficial
en 1535, la misma no se
lleva a cabo por
falta de una población
adecuada [Tanodi,
Vol. II: p.. 3-64].
Ya desde 1534 el gobernador
había considerado
hacer la fundición isleña
una vez anual y
para 1536, la misma estaba
abierta todo el
año. Bajo la decadencia
sangermeña, la Villa
de Puerto Rico se vio obligada
a mantener
el flujo operativo insular
para sufragar
los intereses de la metrópoli
y gastos adquiridos.
Los corsarios lograron
destrozar los restos
del comercio de San Germán
al punto que a
finales de la cuarta década
ya cesa de registrarse
el ingreso minero de la
villa. Al verse rodeado
los mares de la Isla por
los enemigos de
España, el grueso de mineros
se excluyó aún
más de sus compueblanos.
El hecho de estar
los operarios separados
del núcleo de la
villa, dio lugar a la inflación
de los pocos
alimentos traídos, a la
inseguridad personal,
y finalmente al abandono
de la costa. Es
así como van desapareciendo
las explotaciones
mineras para darle paso
al proceso agrícola.
La prospección minera
En toda extracción de mineral,
los pasos
a seguir son cuatro: el
reconocimiento, la
excavación preliminar,
la demarcación de
la mina, y la explotación.
El reconocimiento
era realizado por los españoles
valiéndose
de cuadrillas comprendidas
por indígenas
o negros esclavos de posesión
personal o
de algún interesado. En
la excavación preliminar
cuando un área parecía
de interés, se procedía
a hacer una cata. Con los
azadones y barretas
se limpiaba todo lo que
estuviera sobre la
superficie. Luego se cavaba
de ocho a diez
pies y una zona relativa
a lo largo y ancho
ahondándose no más de dos
palmos (aproximadamente
8.2 pulgadas). El material
se lavaba transportando
el sedimento en las bateas
de servicio al
medio acuoso cercano y
allí se pasaba a las
bateas de lavar [Herrera
en Tapia, 1854,
p.. 86].
La referencia a dos tipos
de bateas hacen
reflexionar sobre si hubo
alguna diferencia
en material de construcción
y forma, o si
sólo consistió de una diversificación
en
función. Las ilustraciones
del tiempo indican
que las bateas de lavar
eran en forma semi-cónica;
quizás de madera al estilo
utilizado en la
República Dominicana actualmente.
En el Puerto
Rico del siglo XIX se le
conocían como gavetas
y se describen como:
| ...una especie de plato de madera de tabonuco
de unos cuarenta centímetros de diámetro
y ahuecado en forma de cono con una altura
de diez a doce centímetros. [Vasconi, 1879, folio 8]. |
Si no se encontraba mineral en ese primer
hueco, se ahondaba hasta
alcanzar la roca
madre. De no hallarse,
se busca otro lugar.
De hallarse, se lavaba
todo el local y si
era de nacimiento, la extracción
seguía su
dirección. Este patrón
determinaba la extensión
final de la mina para ser
registrada y demarcada.
Las medidas de la mina
fluctuaron con el
tiempo en base de ordenanzas
para ello. En
algunos casos comprendían
de entre 54 a 60
pies cuadrados. Establecida
la operación,
otros mineros podrían reclamar
minas en los
alrededores del hallazgo.
Nuevas vetas mineras y metales
En julio 19, 1538 los oficiales
de la isla
informan a su majestad
el descubrimiento
de veneros de plomo del
que sale alguna plata.
Los oficiales carentes
de personal diestro
en este tipo de fundición
escriben en marzo
29 de 1539 pidiendo el
envío de quiénes sepan
fundirlos. Ya en 1541 se
hace saber el poco
rendimiento de estas minas
y el abandono
de ellas. Es interesante
relucir aquí que
durante el transcurso de
esta investigación
aparece por primera vez
la referencia al
puerto de Guayama como
punto de llegada de
navíos en el año 1538.
¿Es acaso probable
que el hallazgo del mineral
argentífero esté
ligado a ello? Más aún,
cuando en la isla
se conocen varios sitios
de esta naturaleza
y de éstos, los del barrio
Carmen en Guayama,
barrio Cordillera en Ciales,
y barrio Cercadillo
en Cayey contienen algún
nivel de plomo con
plata. Cualquiera de estos
yacimientos (de
haber sido explotados)
caerían dentro del
patrón histórico de esta
época, o sea, la
búsqueda en los interiores
ásperos de la
Isla.
Vemos como el oro no desaparece,
sino que
el costo operativo causa
la merma en la explotación.
La memoria hecha por Juan
de Melgarejo en
1582 resalta, por ejemplo,
el potencial existente
en el suelo boricua. Múltiples
cédulas reales
motivando el hallazgo y
rastreo del azogue
como elemento de gran importancia
para la
extracción y procesamiento
de la plata de
las Américas fueron la
orden del día durante
la década de 1580. Es esta
búsqueda la que
resulta en el descubrimiento
de una mina
parecida a las de azogue
en territorio sangermeño
en 1587. Refiere el entonces
gobernador al
rey en carta del 10 de
julio de 1587:
Algunos días que tengo notizia que quando
se descubrieron las minas desta ysla se dizian
que avia metal parezido con el que se hallava
en las minas de azogue - yo enbie a mandar
a mi theniente de la villa de Salamanca que
hiziese dar catas y pusiese mucha diligencia
para hallar esta mina--- y llego a esta ciudad
y me truxo la muestra de azogue que con esta
ynbio a Vuestra Magestad en la qual ba treze
leguas de la mar y puerto en una quebrada
por donde biene un arroyo de poca agua que
parte del verano esta seco se hallo esta
mina y se saco el azogue que ynbio en esta
manera cabando en el dicho arroyo como dos
palmos y tomando la tierra en una bazia y
labado con agua como quien laba oro salio
el azogue que ynbio y pareze tiene oro rrebuelto
y como zien pasos mas arriba labaron otras
bazias y sacaron unos ranos de oro y que
assi mismo inbio...
[AGI, Indiferente General 1887]. |
Las vasijas del tipo “peruleras” llenas de
las muestras fueron enviadas
a España en
un par de navíos que no
llegaron a su destino,
pues uno de los buques
naufragó y el otro
fue capturado por los ingleses.
Al año siguiente
el gobernador informa este
hecho y promete
remitir más muestras. No
se sabe si estas
llegaron a su destino,
porque existía entonces
en los mares europeos un
alto número de corsarios
ingleses que capturaban
gran cantidad de
buques españoles.
 Las constantes referencias a la grandeza
minera del país a través
de los siglos indican
la existencia de más yacimientos
prometedores.
Como prueba del potencial
todavía existente,
se encuentran las operaciones
del siglo XIX.
En un principio fueron
escasas, pero a partir
de las noticias de la Fiebre del oro norteamericana en 1849, se tornan de interés.
En 1850 se entablaron varias
operaciones
en el pueblo minero de
Mameyes, en Río Grande,
donde se extraían hasta
dos libras diarias
de oro nativo. Y más reciente
la intentona
de explotación masiva de
oro y cobre en los
terrenos de los pueblos
de Adjuntas, Utuado
en 1996-1997 así lo confirman. Las constantes referencias a la grandeza
minera del país a través
de los siglos indican
la existencia de más yacimientos
prometedores.
Como prueba del potencial
todavía existente,
se encuentran las operaciones
del siglo XIX.
En un principio fueron
escasas, pero a partir
de las noticias de la Fiebre del oro norteamericana en 1849, se tornan de interés.
En 1850 se entablaron varias
operaciones
en el pueblo minero de
Mameyes, en Río Grande,
donde se extraían hasta
dos libras diarias
de oro nativo. Y más reciente
la intentona
de explotación masiva de
oro y cobre en los
terrenos de los pueblos
de Adjuntas, Utuado
en 1996-1997 así lo confirman.
Nuestro país posee riquezas
mineras, lo que
sí hay que poner en juicio
es si el desarrollo
de la industria minera
amerita la destrucción
de nuestras preciadas maravillas
naturales.
Mientras menos se desarrolle
más valor escénico
tendrá la adorada Borinquén.
______________
BIBLIOGRAFÍA:
Centro de Investigaciones Históricas (CIH), Recinto Universitario de Río Pidras. "Carta
del gobernador de Puerto
Rico a su magestad",
fechada 10 de julio de
1587. Disponible en:
Archivo General de Indias
(AGI), Indiferente
General 1187, Expediente
61, Ramo 47.
Vasconi, Angel. “Memoria Minera de la Ysla de Puerto Rico,
1879”. En el Archivo General
de Puerto Rico
(AGPR). Fondo: Obras Públicas,
Serie Propiedad
Pública, Caja num. 321.
Documento num. 209.
37 p.
Tanodi, Aurelio Z. Documentos de la Real Hacienda de Puerto
Rico, Volumen 1. (Buenos
Aires, Argentina:
Editorial Nova, 1971).
Tanodi, Aurelio Z. Documentos de la Real Hacienda de Puerto
Rico, Volumen 2 (1510-1524),
inédito. En
CIH.
Cardona Bonet, Walter A. “Final Report for Economic Geology on Silver
and Gold Deposits; with
a special section
on the Puerto Rican occurrences
of such metals.”
Department of Geology report
for Mineralogy,
May 14, 1982. 28 pgs.
Cardona Bonet, Walter A. “Explotación Minera de Boriquén Durante
el Siglo XVI.” En: Compendio
del Décimo Simposio
de Recursos Naturales,
(San Juan, Puerto
Rico: DRN, 1983), p. 93-113.
|
|